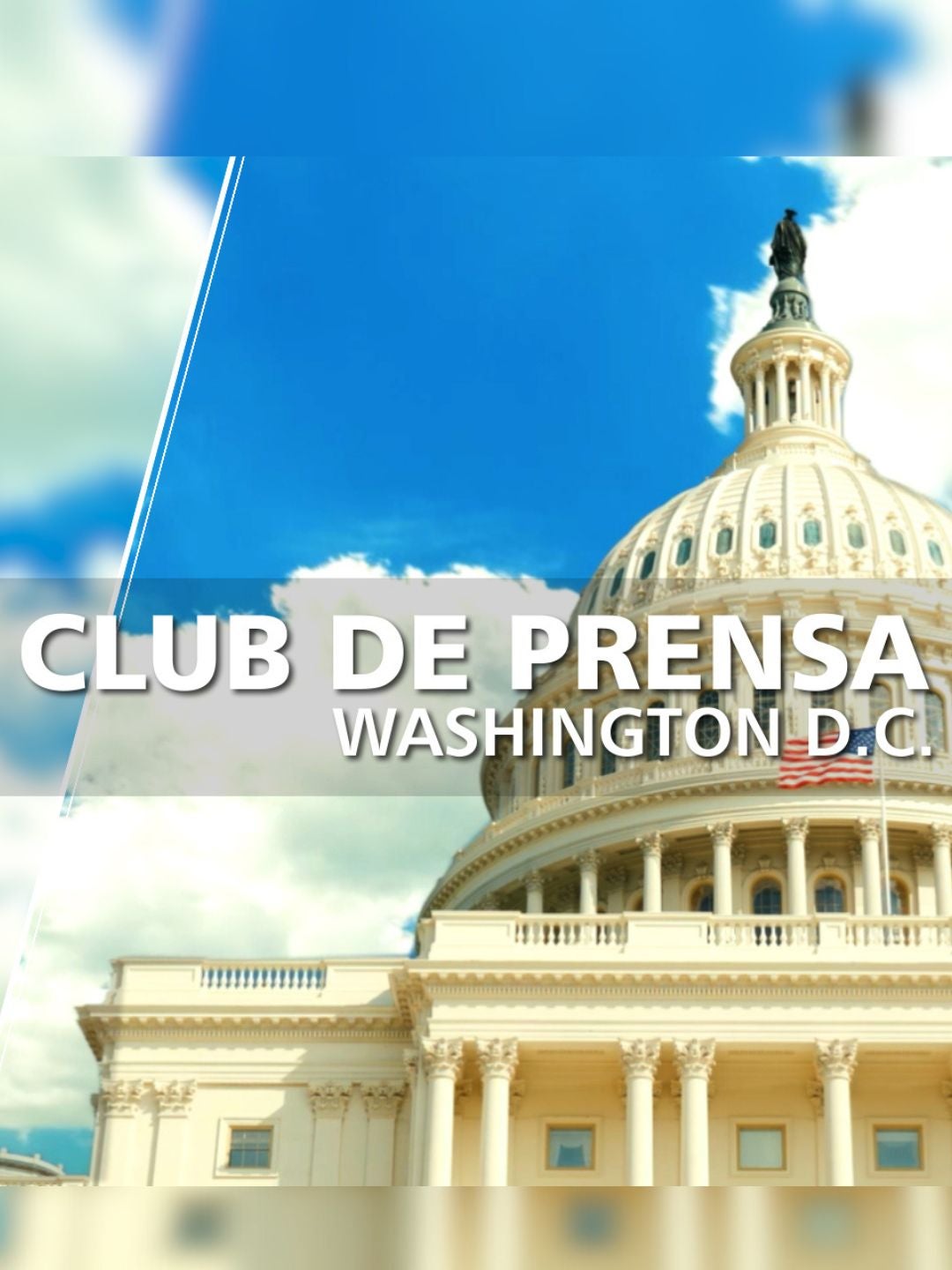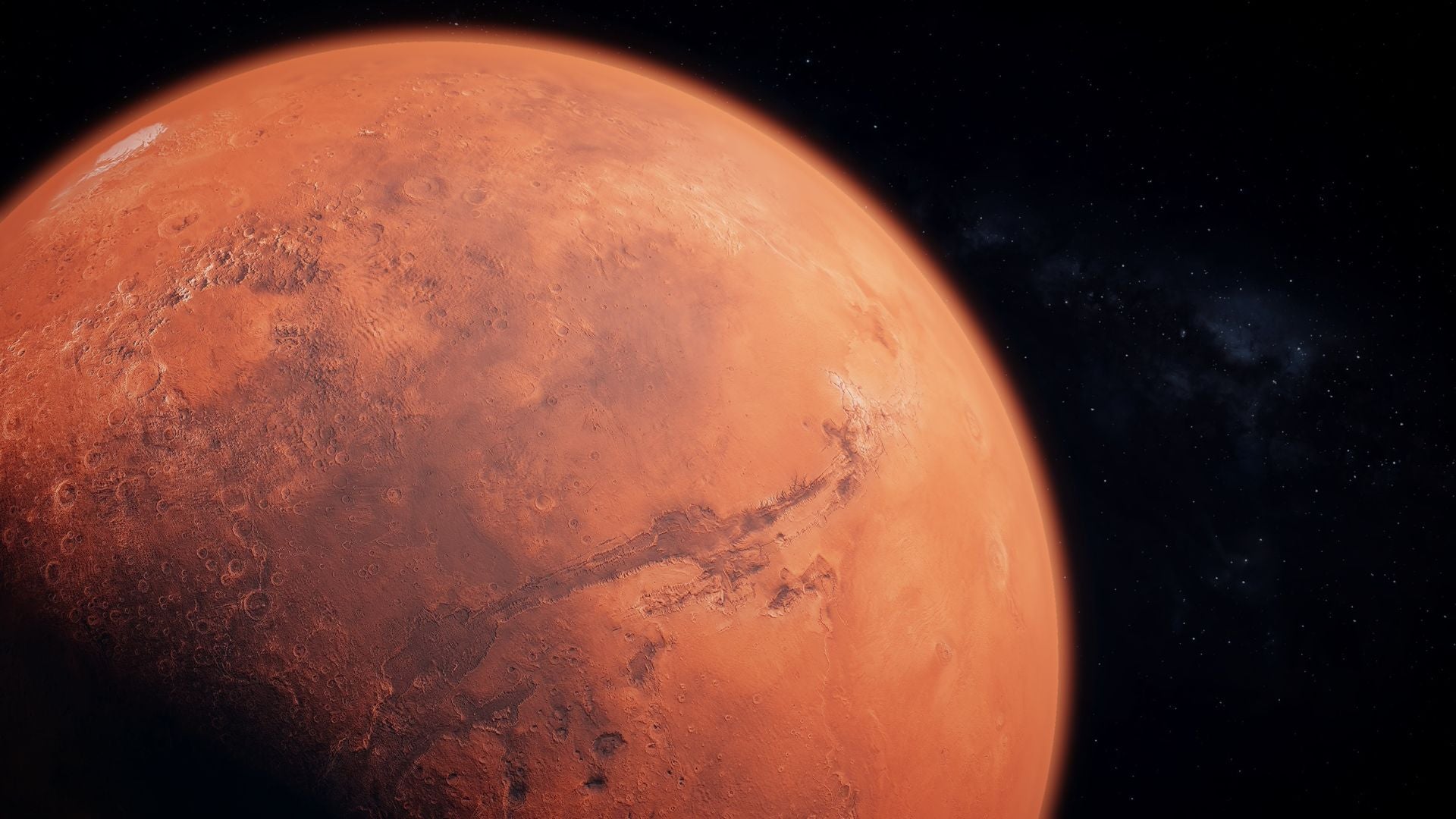La idea de lo liberal maltrata a la izquierda latinoamericana, que falazmente y en su imaginario ha elaborado un constructo que dice sobre nuestro pasado prehispánico, en el que no cabrían los conceptos elaborados por la ilustración y el racionalismo europeos de finales del siglo XVIII. Estos, al cabo, todos a uno y más allá del debate suscitado con la Iglesia Católica y en una cuestión que logra resolver Papa Ratzinger al acabar con la oposición entre la razón y la fe, no hacen sino replicar la esencia de la tradición judeocristiana más añeja, a saber, la de la dignidad de la persona humana.
En otras palabras, que todo ser humano nace libre y es igual en su naturaleza a sus congéneres, viéndose obligado, naturalmente, a realizar la idea de la fraternidad: libertad, igualdad, fraternidad, son las consignas centrales de las que se nutre la más sana idea del liberalismo, desde la misma Revolución Francesa. Negar su vigencia trascendente, sea cual fuese el modelo político asumido por cada colectividad o nación, equivale a tanto como negarnos a nosotros mismos.
Mas es también cierto que, así como en el caso mexicano fueron sus gobiernos llamados liberales los que elaboraron, alcanzada la Independencia y a lo largo del mismo siglo XIX, el relato de una nación forjada antes y más allá como imperio, con discernimiento heroico en paralelo al de la épica griega antes de verse conquistada y para así negar toda nutriente hispana, en la otra latitud, la venezolana, el liberalismo ha sido el gran fraude histórico.
La génesis venezolana indudablemente que es liberal, primero económica y luego política. Nuestro primer 19 de abril, el de 1749, deja constancia del alzamiento popular – la conmoción de Panaquire dirigida por Juan Francisco de León contra el monopolio autoritario de la Compañía Guipuzcoana; mientras que el segundo, el de 1810, hace residir la soberanía popular en esa nación en cierne que éramos y que se mestizaba progresivamente – la libertad natural no le dejaba espacio al dominio o el autoritarismo arbitrario u obra de lo confesional –ante la ausencia de quien la detentaba, don Fernando VIII.
Por ello esa soberanía la conservaba el pueblo, a través de Juntas, hasta su vuelta. Y llegado 1811, al orden constitucional que entonces se da Venezuela al independizarse, le precede una declaración de derechos del hombre adoptada por el Supremo Congreso de Venezuela, en su Sesión Legislativa para la Provincia de Caracas; derechos a los que habría de servir la organización pública federal y de gobiernos alternativos como temporales, de base municipal, entonces proclamada. “El fin de la sociedad es la felicidad común, y el gobierno – por tiempo determinado – se instituye al asegurarla”, reza el texto respectivo.
Pero desde entonces, sucesivamente y al igual que en el presente, cuando se hace más ominosa y falaz, a partir de 1999, la mentira constituyente y la constitucional se emparejan para instalar sobre los venezolanos modelos negadores de la libertad y autonomía de la persona. Su primera y luego prosternada manifestación, la de la libertad, según los textos liberales primigenios como el citado de 1811 o el gaditano de 1812 – ambos obra de una ilustración tributaria de lo hispánico – significa como esencias la libertad de conciencia y religión, de pensamiento y expresión, resumidas en la clásica libertad de imprenta sin censura.
Se entiende así, durante nuestra fase germinal como nación, que es allí y desde allí, desde la libertad de imprenta, de donde surgen las raíces que después de allí impulsan a la propia persona a ejercer y darle sentido a sus derechos: reunirse y asociarse alrededor de las ideas y las causas que estas prohíjan, manifestarlas públicamente y en forma libre, y al cabo, legitimar con el voto al poder que ha de garantizar tales derechos. Todos a uno cristalizan, en efecto, en la misma libertad, en su seguridad, como la de la propiedad y la igualdad de derechos de todos ante la ley. Pro homine et libertatis es la partida de nacimiento de la nación venezolana. Se falseó su autenticidad una vez caída la Primera República, como hemos de subrayarlo.
Se afirma, equivocadamente, que en el Libertador, Simón Bolívar, convergen las corrientes de la Ilustración y el Liberalismo, pues a fines de 1812 este se declara “siempre fiel al sistema liberal y justo que proclamó mi Patria”. Lo cierto, antes bien, es que desde Cartagena de Indias, en su manifiesto, condena por aérea a la república federal naciente y que declina, bajo el argumento de que la nación no está preparada para el bien supremo de la libertad.
Si cuestionaba Bolívar tener por jefes a filósofos y a la filantropía por legislación, su síntesis intelectual era cabalmente antiliberal: “porque los gobiernos liberales deben distinguirse por la clemencia”, lo que no ha de ser del caso, pues se trata de una “doctrina piadosa” señala. Y es que atribuye a la Primera Republica “la fatal adopción que hizo del sistema tolerante”, presuponiendo “la perfectibilidad del linaje humano”.
Su crítica, ciertamente, va dirigida hacia la nación y ha prosternarla. Le lleva a cuestionarla por incapaz de organizarse políticamente por sí misma. Y al revisar a 1811, apunta El Libertador que “cada provincia se gobernaba independientemente; y a ejemplo de estas, cada ciudad pretendía iguales facultades alegando la práctica de aquellas, y la teoría de que todos los hombres y todos los pueblos gozan de la prerrogativa de instituir a su antojo el gobierno que les acomode”.
“Todavía nuestros conciudadanos no se hayan en aptitud de ejercer por sí mismos y ampliamente sus derechos”, son sus palabras precisas, y su condena clara al pensamiento liberal racionalista e ilustrado.
No es de hacer historia, en los párrafos breves que ocupan a estas consideraciones, sobre el decurso posterior, pues sólo el encono político es el que trastoca el significando del significante liberal, desde cuando se tacha de conservador y oligarca al gobierno de José Antonio Páez, a partir de 1830; siendo que, por el contrario, el modelo imperante para su tiempo y separada Venezuela de la Gran Colombia es, constitucional y sustantivamente, liberal.
El deslinde, a todo evento, no se traba ya alrededor de la persona y sus derechos, sino sobre la geografía del ejercicio del poder, entre federalistas y centralistas, siendo que Páez y sus sucesores inmediatos fijaron un esquema de gobierno centro-federal, próximo al adoptado por Venezuela en 1947 y 1961, bajo la república civil. Y son los bolivarianos, casualmente, quienes, para decantar sobre verdaderos modelos autocráticos, tremolan las banderas federales que condenaba el propio Bolívar.
Antonio Leocadio Guzmán, empero, fue sincero y cínico al afirmar que se consideraba y llamaba a sí liberal pues los “paecistas” eran conservadores; pues de haber sido lo contrario, él se titularía como conservador.
En este orden, con vistas a lo actual y al porvenir sólo cabe apuntar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la de 1999, tanto como sus precedentes se constituyó de manos del autócrata de turno y mirándose este en su espejo. Quedan a salvo las obras constitucionales de 1947 y 1961. Ninguna de las otras es la expresión o la consecuencia de la nación como entidad precedente y reconocida. Se trata de repúblicas que han conjugado, hasta el día de hoy en favor del príncipe: pro prínceps.
Lo que es más grave, en el artículo 3 del texto hoy desmaterializado y en vigor, se le encomienda al Estado como competencia y tarea “el desarrollo de la persona”. Ello significa, en pocas palabras y apalancándose el poder sobre el derecho humano a la educación, asume este y su gobierno como función la de adecuar a cada venezolano y venezolana a los valores constitucionalmente consagrados, los de la república. Y estos no son otros, tal como lo prescribe el artículo inaugural, los contenidos en la doctrina de Simón Bolívar, El Libertador.
Desembarazarse del autoritarismo republicano iliberal, a fin de cuentas, es una de las empresas que han y hemos de acometer los venezolanos para volvernos nación, para reivindicar nuestra dignidad como personas y encontrar en la deriva un modelo de Estado que sea garantista de nuestros derechos fundamentales; derechos que todo individuo posee por su misma esencia humana y como inherentes. Son irrenunciables y ha de ejercerlos toda persona por sí al objeto de construirse su proyecto de vida.
Se trata de derechos que corresponden, todos, a cada uno. Y todos, cabe precisarlo, los hemos de ejercer no ante el espejo – como los autócratas lo hacen para salvar los suyos – sino frente a los otros y junto a los otros, nuestros congéneres.
Es esa, en suma, la esencia real de lo liberal, que niega, por ende, la victimización; que conjura el complejo colonial que se nos ha inoculado históricamente por las dictaduras y dictablandas que han cultivado al gendarme necesario, al cesar electivo. No por azar, el oficio de los políticos que se han mirado y siguen mirando en este anti modelo, es el de la denuncia contumaz de la amenaza imperialista, para mantener atada y en silencio a la nación.
Sin ese complejo o síndrome seríamos y habremos de serlo, como lo señalase María Corina Machado en su discurso en Oslo, al recibir el Premio Nobel de la Paz, los sujetos históricos de nuestro destino. Así de simple.